el revelar a los hombres la utilidad de lo inútil
o, si se quiere, enseñarles a diferenciar
entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad.
PIERRE HADOT, Ejercicios espirituales y filosofía antigua
NUCCIO ORDINE
 |
Publicado por ACANTILADO
|
El oxímoron (Dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, que genera un tercer concepto.) evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Existen saberes que son fines por sí mismos y que —precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial— pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores.
Pero la lógica del beneficio mina por la base las instituciones (escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos) y las disciplinas (humanísticas y científicas) cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Es cierto que con mucha frecuencia los museos o los yacimientos arqueológicos pueden ser también fuentes de extraordinarios ingresos. Pero su existencia, contrariamente a lo que algunos querrían hacernos creer, no puede subordinarse al éxito económico: la vida de un museo o una excavación arqueológica, como la de un archivo o una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa.
Por este motivo no es cierto que en tiempos de crisis económica todo esté permitido. De igual manera, por las mismas razones, no es cierto que las oscilaciones de la prima de riesgo puedan justificar la sistemática destrucción de cuanto se considera inútil por medio del rodillo de la inflexibilidad y el recorte lineal del gasto. Hoy en día Europa se asemeja a un teatro en cuyo escenario se exhiben cotidianamente sobre todo acreedores y deudores. No hay reunión política o cumbre de las altas finanzas en la que la obsesión por los presupuestos no constituya el único punto del orden del día. En un remolino que gira sobre sí mismo, las legítimas preocupaciones por la restitución de la deuda son exasperadas hasta el punto de producir efectos diametralmente opuestos a los deseados. El fármaco de la dura austeridad, como han observado varios economistas, en vez de sanar al enfermo lo está debilitando aún más de manera inexorable. Sin preguntarse por qué razón las empresas y los estados han contraído tales deudas —¡el rigor, extrañamente, no hace mella en la rampante corrupción ni en las fabulosas retribuciones de expolíticos, ejecutivos, banqueros y superconsejeros!—, los múltiples responsables de esta deriva recesiva no sienten turbación alguna por el hecho de que quienes paguen sean sobre todo la clase media y los más débiles, millones de inocentes seres humanos desposeídos de su dignidad.
 No se trata de eludir neciamente la responsabilidad por las cuentas que no cuadran. Pero tampoco es posible ignorar la sistemática destrucción de toda forma de humanidad y solidaridad: los bancos y los acreedores reclaman implacablemente, como Shylock en El mercader de Venecia, la libra de carne viva de quien no puede restituir la deuda. Así, con crueldad, muchas empresas (que se han aprovechado durante décadas de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas) despiden a los trabajadores, mientras los gobiernos suprimen los empleos, la enseñanza, la asistencia social a los discapacitados y la sanidad pública. El derecho a tener derechos —para retomar un importante ensayo de Stefano Rodotà, cuyo título evoca una frase de Hannah Arendt— queda, de hecho, sometido a la hegemonía del mercado, con el riesgo progresivo de eliminar cualquier forma de respeto por la persona. Transformando a los hombres en mercancías y dinero, este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo, sin patria y sin piedad, que acabará negando también a las futuras generaciones toda forma de esperanza.
No se trata de eludir neciamente la responsabilidad por las cuentas que no cuadran. Pero tampoco es posible ignorar la sistemática destrucción de toda forma de humanidad y solidaridad: los bancos y los acreedores reclaman implacablemente, como Shylock en El mercader de Venecia, la libra de carne viva de quien no puede restituir la deuda. Así, con crueldad, muchas empresas (que se han aprovechado durante décadas de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas) despiden a los trabajadores, mientras los gobiernos suprimen los empleos, la enseñanza, la asistencia social a los discapacitados y la sanidad pública. El derecho a tener derechos —para retomar un importante ensayo de Stefano Rodotà, cuyo título evoca una frase de Hannah Arendt— queda, de hecho, sometido a la hegemonía del mercado, con el riesgo progresivo de eliminar cualquier forma de respeto por la persona. Transformando a los hombres en mercancías y dinero, este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo, sin patria y sin piedad, que acabará negando también a las futuras generaciones toda forma de esperanza. (...) La utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte.
(...) La utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro: porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte.
Ya Rousseau había notado que los «antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtud; los nuestros sólo hablan de comercio y de dinero». Las cosas que no comportan beneficio se consideran, pues, como un lujo superfluo, como un peligroso obstáculo. «Se desdeña todo aquello que no es útil», observa Diderot, porque «el tiempo es demasiado precioso para perderlo en especulaciones ociosas».
Basta releer los espléndidos versos de Charles Baudelaire para comprender la incomodidad del poeta-albatros, majestuoso dominador de los cielos que, una vez descendido entre los hombres, sufre las burlas de un público atraído por intereses muy distintos:


Este alado viajero, ¡qué torpe y débil es!
El, otrora tan bello, ¡qué feo y qué grotesco!
¡Uno, va y le fastidia el pico con la pipa,
Y al que volaba, enfermo, cojeando otro imita!».
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu´il est comique et laid!
L´un agace son bec avec un brûle-guele,
l´autre mime, en boitant, l´infirme qui volait!
Y no sin irónica desolación, Flaubert en su Diccionario de lugares comunes define la poesía como «del todo inútil» porque está «pasada de moda», y al poeta como «sinónimo de lelo» y «soñador».

De nada parece haber servido el sublime verso final de un poema de Hölderlin en el que se recuerda el papel fundador del poeta:

De nada parece haber servido el sublime verso final de un poema de Hölderlin en el que se recuerda el papel fundador del poeta:
«Pero lo que permanece lo fundan los poetas» («Was bleibet aber, stiften die Dichter»).
Las páginas que siguen no tienen ninguna pretensión de formar un texto orgánico. Reflejan la fragmentariedad que las ha inspirado. Por ello también el subtítulo —Manifiesto— podría parecer desproporcionado y ambicioso si no se justificara por el espíritu militante que ha animado constantemente este trabajo. Tan solo he querido recoger, dentro de un contenedor abierto, citas y pensamientos coleccionados durante muchos años de enseñanza e investigación. Y lo he hecho con la más plena libertad, sin ninguna atadura y con la conciencia de haberme limitado a esbozar un retrato incompleto y parcial. Y como a menudo ocurre en los florilegios y las antologías, las ausencias acaban siendo más significativas que las presencias. Sabedor de estos límites, he subdividido mi ensayo en tres partes: la primera, dedicada al tema de la útil inutilidad de la literatura; la segunda, consagrada a los efectos desastrosos producidos por la lógica del beneficio en el campo de la enseñanza, la investigación y las actividades culturales en general; en la tercera parte, valiéndome de algún brillante ejemplo, he releído algunos clásicos que, en el curso de los siglos, han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus efectos devastadores sobre la dignitas hominis, el amor y la verdad.

 He pensado en unir a mis breves reflexiones también un excelente (y por desgracia poco conocido) ensayo de Abraham Flexner de 1937, publicado de nuevo en 1939 con algunos añadidos. Entre los más acreditados fundadores del Institute for Advanced Study de Princeton —nacido con el objetivo expreso de proponer una quête libre de cualquier atadura utilitarista e inspirada exclusivamente por la curiositas de sus ilustres miembros, entre los cuales querría al menos recordar a Albert Einstein y Julius Robert Oppenheimer—, este célebre científico-pedagogo estadounidense nos presenta un fascinante relato de la historia de algunos grandes descubrimientos, para mostrar cómo precisamente aquellas investigaciones científicas teóricas consideradas más inútiles, por estar privadas de cualquier intención práctica, han favorecido de forma inesperada aplicaciones, desde las telecomunicaciones hasta la electricidad, que después se han revelado fundamentales para el género humano.
He pensado en unir a mis breves reflexiones también un excelente (y por desgracia poco conocido) ensayo de Abraham Flexner de 1937, publicado de nuevo en 1939 con algunos añadidos. Entre los más acreditados fundadores del Institute for Advanced Study de Princeton —nacido con el objetivo expreso de proponer una quête libre de cualquier atadura utilitarista e inspirada exclusivamente por la curiositas de sus ilustres miembros, entre los cuales querría al menos recordar a Albert Einstein y Julius Robert Oppenheimer—, este célebre científico-pedagogo estadounidense nos presenta un fascinante relato de la historia de algunos grandes descubrimientos, para mostrar cómo precisamente aquellas investigaciones científicas teóricas consideradas más inútiles, por estar privadas de cualquier intención práctica, han favorecido de forma inesperada aplicaciones, desde las telecomunicaciones hasta la electricidad, que después se han revelado fundamentales para el género humano.
 El punto de vista de Flexner me ha parecido muy eficaz para limpiar el terreno de todo equívoco: crear contraposiciones entre saberes humanísticos y saberes científicos —como ha sucedido muchas veces a partir de los años cincuenta, después del famoso ensayo de Charles Percy Snow— habría deslizado inevitablemente el debate hacia las arenas movedizas de una polémica estéril. Y, sobre todo, habría confirmado un total desinterés por la necesaria unidad de los saberes —por la indispensable nueva alianza sobre la cual ha escrito páginas esclarecedoras el premio Nobel Ilya Prigogine—, desafortunadamente hoy cada vez más amenazada por la parcelación y la ultraespecialización de los conocimientos. Flexner nos muestra de forma magistral que la ciencia tiene mucho que enseñarnos sobre la utilidad de lo inútil. Y que, junto a los humanistas, también los científicos han desempeñado y desempeñan una función importantísima en la batalla contra la dictadura del beneficio, en defensa de la libertad y la gratuidad del conocimiento y la investigación.
El punto de vista de Flexner me ha parecido muy eficaz para limpiar el terreno de todo equívoco: crear contraposiciones entre saberes humanísticos y saberes científicos —como ha sucedido muchas veces a partir de los años cincuenta, después del famoso ensayo de Charles Percy Snow— habría deslizado inevitablemente el debate hacia las arenas movedizas de una polémica estéril. Y, sobre todo, habría confirmado un total desinterés por la necesaria unidad de los saberes —por la indispensable nueva alianza sobre la cual ha escrito páginas esclarecedoras el premio Nobel Ilya Prigogine—, desafortunadamente hoy cada vez más amenazada por la parcelación y la ultraespecialización de los conocimientos. Flexner nos muestra de forma magistral que la ciencia tiene mucho que enseñarnos sobre la utilidad de lo inútil. Y que, junto a los humanistas, también los científicos han desempeñado y desempeñan una función importantísima en la batalla contra la dictadura del beneficio, en defensa de la libertad y la gratuidad del conocimiento y la investigación.
Por lo demás, la conciencia de la distinción entre una ciencia puramente especulativa y desinteresada y una ciencia aplicada estaba ampliamente difundida entre los antiguos, como atestiguan las reflexiones de Aristóteles y algunas anécdotas atribuidas a grandes científicos de la talla de Euclides y Arquímedes.
Se trata de cuestiones fascinantes que, sin embargo, podrían conducirnos demasiado lejos. Ahora me interesa subrayar la vital importancia de aquellos valores que no se pueden pesar y medir con instrumentos ajustados para evaluar la quantitas y no la qualitas. Y, al mismo tiempo, reivindicar el carácter fundamental de las inversiones que generan retornos no inmediatos y, sobre todo, no monetizables.
El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto. Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito: todo tiene un precio. Pero no el conocimiento: el precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu.
Ya Sócrates lo había explicado a Agatón, cuando en el Banquete se opone a la idea de que el conocimiento pueda transmitirse mecánicamente de un ser humano a otro como el agua que fluye a través de un hilo de lana desde un recipiente lleno hasta otro vacío:
Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros, fluyera del más lleno al más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía.
 Pero hay algo más. Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Montaigne dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo, quien da y quien recibe.
Pero hay algo más. Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Montaigne dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo, quien da y quien recibe.
Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro dominado por el homo oeconomicus, la utilidad de lo inútil y, sobre todo, la inutilidad de lo útil (¿cuántos bienes de consumo innecesarios se nos venden como útiles e indispensables?). Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder. Es doloroso ver triunfar en las televisiones y los medios nuevas representaciones del éxito, encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a fuerza de estafas o en el político impune que humilla al Parlamento haciendo votar leyes ad personam. Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que los rodea —la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos— no despierta ningún interés. La mirada fija en el objetivo a alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos ni descubrir la belleza que palpita en nuestras vidas: en una puesta de sol, un cielo estrellado, la ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño. Porque, a menudo, la grandeza se percibe mejor en las cosas más simples.
«Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte», ha observado con razón Eugène Ionesco.

Y no por azar, muchos años antes, Kakuzo Okakura, al describir el ritual del té, había reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para, regalarla a su amada el momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales:
«Al percibir la sutil utilidad de lo inútil —refiere el escritor japonés en El libro del té—, [el hombre] entra en el reino del arte». De una sola vez, un lujo doble: la flor (el objeto) y el acto de cogerla (el gesto) representan ambos lo inútil, poniendo en cuestión lo necesario y el beneficio.

Y no por azar, muchos años antes, Kakuzo Okakura, al describir el ritual del té, había reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para, regalarla a su amada el momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales:
«Al percibir la sutil utilidad de lo inútil —refiere el escritor japonés en El libro del té—, [el hombre] entra en el reino del arte». De una sola vez, un lujo doble: la flor (el objeto) y el acto de cogerla (el gesto) representan ambos lo inútil, poniendo en cuestión lo necesario y el beneficio.

Los verdaderos poetas saben bien que la poesía solo puede cultivarse lejos del cálculo y la prisa: «Ser artista —confiesa Rainer María Rilke en un pasaje de las Cartas a un joven poeta— quiere decir no calcular ni contar: madurar como el árbol, que no apremia a su savia, y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano». Los versos no se someten a la lógica de la precipitación y lo útil.
Al contrario, a veces, como sugiere el Cyrano de Edmond Rostand en las frases finales de la pièce, lo inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella:
¿Qué decís? ¿Que es inútil? Ya lo daba por hecho.
Pero nadie se bate para sacar provecho.
No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada.
[Que dites-vous?... C´est inutile?... Je sais! / Mais on ne se bat pas dans l´espoir du succès! / Non! non, c´est bien plus beau lorsque c´est inutile!]
 Tenemos necesidad de lo inútil como tenemos necesidad, para vivir, de las funciones vitales esenciales. «La poesía —nos recuerda una vez más Ionesco—, la necesidad de imaginar, de crear es tan fundamental como lo es respirar. Respirar es vivir y no evadir la vida». Esta respiración, como evidencia Pietro Barcellona, expresa «el excedente de la vida respecto de la vida misma», transformándose en «energía que circula de forma invisible y que va más allá de la vida, aun siendo inmanente a ella». En los pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos percibir los estímulos para pensar un mundo mejor, para cultivar la utopía de poder disminuir, si no eliminar, las injusticias generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan (o deberían pesar) como una losa sobre nuestras conciencias. Sobre todo en los momentos de crisis económica, cuando las tentaciones del utilitarismo y del más siniestro egoísmo parecen ser la única estrella y la única ancla de salvación, es necesario entender que las actividades que no sirven para nada podrían ayudarnos a escapar de la prisión, a salvarnos de la asfixia, a transformar una vida plana, una no-vida, en una vida fluida y dinámica, una vida orientada por la curiositas respecto al espíritu y las cosas humanas.
Tenemos necesidad de lo inútil como tenemos necesidad, para vivir, de las funciones vitales esenciales. «La poesía —nos recuerda una vez más Ionesco—, la necesidad de imaginar, de crear es tan fundamental como lo es respirar. Respirar es vivir y no evadir la vida». Esta respiración, como evidencia Pietro Barcellona, expresa «el excedente de la vida respecto de la vida misma», transformándose en «energía que circula de forma invisible y que va más allá de la vida, aun siendo inmanente a ella». En los pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos percibir los estímulos para pensar un mundo mejor, para cultivar la utopía de poder disminuir, si no eliminar, las injusticias generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan (o deberían pesar) como una losa sobre nuestras conciencias. Sobre todo en los momentos de crisis económica, cuando las tentaciones del utilitarismo y del más siniestro egoísmo parecen ser la única estrella y la única ancla de salvación, es necesario entender que las actividades que no sirven para nada podrían ayudarnos a escapar de la prisión, a salvarnos de la asfixia, a transformar una vida plana, una no-vida, en una vida fluida y dinámica, una vida orientada por la curiositas respecto al espíritu y las cosas humanas.
Si el biofísico y filósofo Pierre Lecomte du Noüy nos ha invitado a reflexionar sobre el hecho de que «en la escala de los seres, sólo el hombre realiza actos inútiles», dos psicoterapeutas (Miguel Benasayag y Gérard Schmit) nos sugieren que «la utilidad de lo inútil es la utilidad de la vida, de la creación, del amor, del deseo», porque «lo inútil produce lo que nos resulta más útil; es lo que se crea sin atajos, sin ganar tiempo, al margen del espejismo forjado por la sociedad». Este es el motivo por el que Mario Vargas Llosa, con ocasión de la entrega del premio Nobel de 2010, manifestó acertadamente que un «mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños».
 Y quién sabe si a través de las palabras de Mrs. Erlynne —«En la vida moderna lo superfluo lo es todo»— Oscar Wilde (acordándose probablemente de un célebre verso de Voltaire: «le superflu, chose très necéssaire» [«lo superfluo, cosa muy necesaria»]) no quiso aludir precisamente a la superfluidad de su mismo oficio de escritor. A aquel «algo más» que —lejos de connotar, en sentido negativo, una «superfetación» o una cosa «superabundante»— expresa, por el contrario, lo que excede de lo necesario, lo que no es indispensable, lo que rebasa lo esencial. En suma, lo que coincide con la idea vital de un flujo que se renueva continuamente (fluere) y también —como había señalado ya algunos años antes en el prefacio de El retrato de Dorian Gray: «Todo arte es completamente inútil»— con la noción misma de inutilidad.
Y quién sabe si a través de las palabras de Mrs. Erlynne —«En la vida moderna lo superfluo lo es todo»— Oscar Wilde (acordándose probablemente de un célebre verso de Voltaire: «le superflu, chose très necéssaire» [«lo superfluo, cosa muy necesaria»]) no quiso aludir precisamente a la superfluidad de su mismo oficio de escritor. A aquel «algo más» que —lejos de connotar, en sentido negativo, una «superfetación» o una cosa «superabundante»— expresa, por el contrario, lo que excede de lo necesario, lo que no es indispensable, lo que rebasa lo esencial. En suma, lo que coincide con la idea vital de un flujo que se renueva continuamente (fluere) y también —como había señalado ya algunos años antes en el prefacio de El retrato de Dorian Gray: «Todo arte es completamente inútil»— con la noción misma de inutilidad.
Pero si se piensa bien, una obra de arte no pide venir al mundo. O mejor dicho, recurriendo de nuevo a una espléndida reflexión de Ionesco, la obra de arte «exige nacer» de la misma manera que «el niño exige nacer»: «El niño no nace para la sociedad —expone el dramaturgo— aunque la sociedad se apodere de él. Nace para nacer. La obra de arte nace igualmente para nacer, se impone a su autor, exige ser sin tener en cuenta o sin preguntarse si es requerida o no por la sociedad». Ello no impide que la sociedad pueda «apoderarse de la obra de arte»: y aunque sea cierto que «puede utilizarla como quiera» —«puede condenarla» o «puede destruirla»— queda en pie el hecho de que la obra de arte «puede cumplir o no una función social, pero no es esta función social» (p. 120). Y si «es absolutamente necesario que el arte sirva para alguna cosa, yo diré —concluye Ionesco—, que debe servir para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya» (p. 121).
Sin esta conciencia, sería difícil entender una paradoja de la historia: cuando prevalece la barbarie, el fanatismo se ensaña no solo con los seres humanos sino también con las bibliotecas y las obras de arte, con los monumentos y las grandes obras maestras. La furia destructiva se abate sobre las cosas consideradas inútiles: el saqueo de la biblioteca real de Luoyang efectuado por los Xiongnu en China, la quema de los manuscritos paganos en Alejandría decretada por la intolerancia del obispo Teófilo, los libros heréticos consumidos por las llamas de la Inquisición, las obras subversivas destruidas en los autos de fe escenificados por los nazis en Berlín, los espléndidos budas de Bamiyán arrasados por los talibanes en Afganistán o también los manuscritos del Sahel y las estatuas de Alfaruk en Tombuctú amenazadas por los yihadistas. Cosas inútiles e inermes, silenciosas e inofensivas, pero percibidas como un peligro por el simple hecho de existir.
En medio de las ruinas de una Europa destruida por la ciega violencia de la guerra, Benedetto Croce reconoce los signos del advenimiento de los nuevos bárbaros, capaces de pulverizar en un solo momento la larga historia de una gran civilización:
[…] Cuando los espíritus bárbaros [recobran vigor] no solo derrotan y oprimen a los hombres que la representan [la civilización], sino que se dedican a destrozar las obras que para ellos eran instrumentos de otras obras, y destruyen hermosos monumentos, sistemas de pensamiento, todos los testimonios del noble pasado, cerrando escuelas, dispersando o incendiando museos y bibliotecas y archivos […]. No es preciso buscar ejemplos de tales cosas en las historias remotas, porque las de nuestros días los ofrecen con tanta abundancia que incluso hemos perdido el sentimiento de horror por ellos.

Pero también quien erige murallas, como nos recuerda Jorge Luis Borges, puede fácilmente arrojar los libros a las llamas de una hoguera, porque en ambos casos se termina por «quemar el pasado»:
Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Shih Huang Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones —las quinientas a seiscientas leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir del pasado— procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me inquietó.
Lo sublime desaparece cuando la humanidad, precipitada en la parte baja de la rueda de la Fortuna, toca fondo. El hombre se empobrece cada vez más mientras cree enriquecerse:
Si diariamente defraudas, engañas, buscas y haces componendas, robas, arrebatas con violencia —advierte Cicerón en las Paradojas de los estoicos—; si despojas a tus socios, si saqueas el erario […], entonces, dime: ¿significa esto que te encuentras en la mayor abundancia de bienes o que careces de ellos?
No sin razón en las páginas finales del tratado Sobre lo sublime, una de las obras antiguas más importantes de crítica literaria que han llegado hasta nosotros, el Pseudo-Longino distingue con claridad las causas que produjeron el declive de la elocuencia y del saber en Roma, impidiendo que nacieran grandes escritores después del fin del régimen republicano: «Ese afán insaciable de lucro que a todos nos infecta [… ] es lo que nos esclaviza […]. La avaricia es, ciertamente, un mal que envilece» (XLIV, 6). Siguiendo estos falsos ídolos, el hombre egoísta no dirige «ya su mirada hacia lo alto» y «la grandeza espiritual» acaba marchitándose (XLIV, 8). En esta degradación moral, cuando «se cumple la paulatina corrupción de la existencia», no queda espacio para ningún tipo de sublimidad (XLIV, 8). Pero lo sublime, nos recuerda todavía el Pseudo-Longino, para existir requiere también libertad: «La libertad, se dice, es capaz por sí sola de alimentar los sentimientos de las almas nobles, de dar alas a la esperanza» (XLIV, 2).
También Giordano Bruno atribuye al amor por el dinero la destrucción del conocimiento y de los valores esenciales sobre los que se funda la vida civil: «La sabiduría y la justicia —escribe en De immenso— empezaron a abandonar la Tierra en el momento en que los doctos, organizados en sectas, comenzaron a usar su doctrina por afán de lucro. […] La religión y la filosofía han quedado anuladas por culpa de tales actitudes; los Estados, los reinos y los imperios están trastornados, arruinados, los bandidos como los sabios, los príncipes y los pueblos».
Incluso John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, reveló en una conferencia de 1928 que los «dioses» en los que se funda la vida económica son inevitablemente genios del mal. De un mal necesario que «por lo menos durante otros cien años» nos forzaría a «fingir, nosotros mismos y todos los demás, que lo justo es malo, y lo malo es justo, porque lo malo es útil y lo justo no lo es». La humanidad, por consiguiente, debería continuar (¡hasta 2028!) considerando «la avaricia, la usura y la cautela» como vicios indispensables para «sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día». Y solo entonces, alcanzado el bienestar general, los nietos —¡el título del ensayo, Las posibilidades económicas de nuestros nietos, es muy elocuente!— podrían por fin entender que lo bueno es siempre mejor que lo útil:
Nos vemos libres, por lo tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales: que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable, que aquellos que siguen verdaderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría son los que menos piensan en el mañana. Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil. Honraremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día, la gente deliciosa que es capaz de disfrutar directamente de las cosas, las lilas del campo que no trabajan ni hilan.
Aunque la profecía de Keynes no se haya cumplido —la economía dominante, por desgracia, insiste hoy en día en mirar tan sólo a la producción y el consumo, despreciando todo aquello que no sirve a la lógica utilitarista del mercado y, en consecuencia, continuando con el sacrificio de las «artes de la vida» al lucro—, aun así su sincera convicción no deja de ser valiosa para nosotros: la auténtica esencia de la vida coincide con lo bueno (con aquello que las democracias comerciales han considerado siempre inútil) y no con lo útil.
 Una decena de años más tarde, desde un ángulo muy distinto, también Georges Bataille se preguntó, en El límite de lo útil, sobre la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo. A diferencia de Keynes, el filósofo francés no se hizo ilusiones sobre los presuntos nobles propósitos de los procesos utilitaristas, porque «el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana». Solo a primera vista parece tener «por objeto la mejora del nivel de vida», pero se trata de una «perspectiva engañosa». De hecho, «la producción industrial moderna eleva el nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad» (III, 1, 3, pp. 59-60). En este contexto, tan solo lo excedente —cuando no se utiliza «en función de la productividad»— puede asociarse con «los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana». Sin esta energía superflua, alejada de la acumulación y el aumento de las riquezas, sería imposible liberar la vida «de consideraciones serviles que dominan un mundo consagrado al incremento de la producción» (p. 378).
Una decena de años más tarde, desde un ángulo muy distinto, también Georges Bataille se preguntó, en El límite de lo útil, sobre la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo. A diferencia de Keynes, el filósofo francés no se hizo ilusiones sobre los presuntos nobles propósitos de los procesos utilitaristas, porque «el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana». Solo a primera vista parece tener «por objeto la mejora del nivel de vida», pero se trata de una «perspectiva engañosa». De hecho, «la producción industrial moderna eleva el nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad» (III, 1, 3, pp. 59-60). En este contexto, tan solo lo excedente —cuando no se utiliza «en función de la productividad»— puede asociarse con «los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana». Sin esta energía superflua, alejada de la acumulación y el aumento de las riquezas, sería imposible liberar la vida «de consideraciones serviles que dominan un mundo consagrado al incremento de la producción» (p. 378).
No obstante, George Steiner —gran defensor de los clásicos y de los valores humanísticos «que privilegian la vida de la mente»— ha recordado que, al mismo tiempo, de manera dramática «la elevada cultura y el decoro ilustrado no ofrecieron ninguna protección contra la barbarie del totalitarismo». En numerosas ocasiones, por desgracia, hemos visto pensadores y artistas que se mostraban indiferentes ante opciones feroces o, incluso, moralmente cómplices de dictadores y regímenes que las ponían en práctica. Es cierto. El grave problema planteado por Steiner me hace venir a la cabeza el estupendo diálogo entre Marco Polo y Kublai Kan que cierra las Ciudades invisibles de Italo Calvino. Apremiado por las preocupaciones del soberano, el infatigable viajero nos ofrece un dramático fresco del infierno que nos rodea:

El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio.
¿Pero qué podrá ayudarnos a entender, en medio del infierno, lo que no es infierno? Es difícil responder de manera categórica a esta cuestión. El mismo Calvino en su ensayo Por qué leer los clásicos, aun reconociendo que los «clásicos sirven para entender quiénes somos y adonde hemos llegado», nos pone en guardia contra la idea de que «los clásicos se han de leer porque “sirven” para algo». Al mismo tiempo, no obstante, Calvino sostiene que «leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos».
La cultura, como el amor, no posee la capacidad de exigir —observa con razón Rob Riemen—. No ofrece garantías. Y, sin embargo, la única oportunidad para conquistar y proteger nuestra dignidad humana nos la ofrece la cultura, la educación liberal.
Por tal motivo creo que, en cualquier caso, es mejor proseguir la lucha pensando que los clásicos y la enseñanza, el cultivo de lo superfluo y de lo que no supone beneficio, pueden de todos modos ayudarnos a resistir, a mantener viva la esperanza, a entrever el rayo de luz que nos permitirá recorrer un camino decoroso.
Entre tantas incertidumbres, con todo, una cosa es cierta: si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad…
Yann Tiersen & Natacha Regnier
Fotografías de Robert Doisneau
Le parapluie
Compositor: Georges Brassens
Il pleuvait fort sur la grand-route
Ell' cheminait sans parapluie
J'en avais un, volé, sans doute
Le matin même à un ami
Courant alors à sa rescousse
Je lui propose un peu d'abri.
En séchant l'eau de sa frimousse
D'un air très doux, ell' m'a dit " oui "
Un p'tit coin d'parapluie
Contre un coin d'paradis
Elle avait quelque chos' d'un ange
Un p'tit coin d'paradis
Contre un coin d'parapluie
Je n'perdais pas au chang', pardi.
Chemin faisant, que ce fut tendre
D'ouïr à deux le chant joli
Que l'eau du ciel faisait entendre
Sur le toit de mon parapluie
J'aurais voulu, comme au déluge
Voir sans arrêt tomber la pluie
Pour la garder, sous mon refuge
Quarante jours, quarante nuits.
Un p'tit coin d'parapluie
Contre un coin d'paradis
Elle avait quelque chos' d'un ange
Un p'tit coin d'paradis
Contre un coin d'parapluie
Je n'perdais pas au chang', pardi.
Mais bêtement, même en orage
Les routes vont vers des pays
Bientôt le sien fit un barrage
A l'horizon de ma folie
Il a fallu qu'elle me quitte
Après m'avoir dit grand merci
Et je l'ai vue toute petite
Partir gaiement vers mon oubli.
Un p'tit coin d'parapluie
Contre un coin d'paradis
Il avait quelque chos' d'un ange
Un p'tit coin d'paradis
Contre un coin d'parapluie
Je n'perdais pas au chang', pardi.


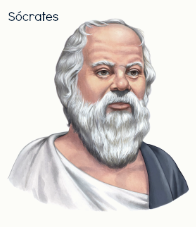


13 comentarios:
Tal vez tu entrada más densa, Marian. Muy interesante.
"... Y lo has hecho con la más plena libertad, sin ninguna atadura y con la conciencia de haberte limitado a esbozar un retrato incompleto y parcial. Y como a menudo ocurre en los florilegios y las antologías, las ausencias acaban siendo más significativas que las presencias..." Brillante.
Pero en una primera lectura (porque reclama varias) me quedo más con lo que aporta Rilke (La poesía no se somete a la lógica de la precipitación y lo útil) que con la humorada de Flaubert.
Insisto, primera lectura de un muy bien estructurado texto.
"...Lo noble, lo hermoso es batirse por nada." Frase iluminada de Rostand. Iluminados también Ionesco y Holderlin. Uno se queda colgado pensando en ellas...
¡Amo las instantáneas de Robert Doisneau!
Me gusta ese oxímoron. Me encanta, por ejemplo, aprender cosas que "no sirven para nada". ¿No sirven para nada?
Esto hay que leerlo con tranquilidad.
Y esta es nada más la introducción, Carlos, hay que leer el libro entero, yo lo estoy leyendo y merece la pena.
No necesitan música las fotos de Doisneu, pero se dejan acompañar muy bien por esa versión del tema de Brassens, ¿verdad?.
Y a mí a mí, Charlie, y también hacer cosas "que no sirven para nada".
Sí, veo que hay algunos pdf para bajarme y leer concienzudamente más adelante...
Estuve escuchando el sábado al querido-olvidado-por-aquí Brassens mientras buscaba fotografías de él con gatos. Hay cientos de ellas. Sabés que era gatero de alma, no?
Veo mininos por todos los sitios!!!
Leído. Y disfrutado. Magnífico texto.
Hölderlin me temo que era demasiado optimista.
El final lo suscribiría cualquiera que tenga una sensibilidad ligeramente superior a la de la almeja:
"Entre tantas incertidumbres, con todo, una cosa es cierta: si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida."
Estáis pesadísimos, tanto Holderlin, tanto Doisneau, tanto Brassens, ¿no observáis que no sirven para nada?
Esos gatos...
¡Cómo que no sirven para nada!, sirven para demostrar que hay cosas que no sirven para nada:)
Hölderlin era un romántico, Charlie.
Así le fue.
Publicar un comentario